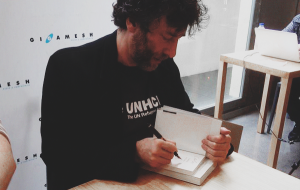Los autómatas poblaban el imaginario popular mucho antes de que Skynet nos enviara a su androide asesino en Terminator. Aparecen en multitud de obras de ficción del siglo XIX como El hombre de arena de E. T. A. Hoffmann, Frankenstein de Mary Shelley o Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi. El poeta Ovidio, allá por el año 8 d. C., inmortalizó la historia de Pigmalión, el escultor enamorado de una de sus tallas, que al final cobra vida por intervención de Afrodita.
Desde el inicio de los tiempos la humanidad sueña con emular a los dioses. Queremos insuflar vida en lo inerte, moldearlo a nuestra imagen y semejanza.
Este deseo queda patente en el mito del homúnculo, un ser diminuto abocado a una existencia de servidumbre. En el siglo XVI, el alquimista Paracelso afirmó que podía crear uno. Su estrambótico método consistía en meter en un frasco esperma putrefacto y fragmentos de piel o pelo de cualquier persona o animal, del que el homúnculo se convertiría en híbrido, para después enterrar esta amalgama en un hoyo cubierto de estiércol. La criatura tardaba cuarenta días en tomar forma. Luego había que alimentarla durante varias semanas con un preparado alquímico sustituto de la leche materna.

Antes la creación moraba en el terreno de la religión, la magia y la alquimia.
Pese a la burla y la oposición de sus coetáneos, el astrólogo suizo se mantuvo tajante y declaró que cualquier otro procedimiento distinto al suyo era un fraude. Condenaba especialmente el uso de la mandrágora para la obtención de homúnculos.
Se dice que Rodolfo II de Habsburgo poseyó un par de homúnculos hechos con raíces de esta planta, y que además los vestía con gran lujo y elegancia. Su coqueteo con el esoterismo y su negativa a recibir en la corte a los nuncios papales le granjeó el sobrenombre de “el emperador de las sombras”. Incluso se le acusó de estar endemoniado.
Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿cómo puede un hombre crear a otro ser inteligente sin incurrir en pecado? Para la mentalidad cristiana esto supone una falta grave. Recordemos que cuando el doctor Frankenstein desafía las leyes naturales queda estigmatizado por su transgresión.
La tradición hebrea, en cambio, no ve herejía en ello. Los cabalistas creen que se puede entender a Dios a través del acto de la creación y que sólo los más virtuosos están destinados a tal empresa.
Una antigua leyenda narra como un rabino cogió arcilla, modeló una figura humana y le dio vida, creando así un gólem. El sabio fue lo bastante humilde para privar al gólem de un alma capaz de hablar, pues eso lo habría equiparado a Dios, así que lo dejó incompleto. De hecho, en la literatura talmúdica, la palabra “gólem” se refiere a una sustancia embrionaria, amorfa, es decir, incompleta.
Existen algunos casos sonados sobre creación de gólems. A San Alberto Magno se le atribuye la fabricación de una cabeza parlante y de un mayordomo de hierro, que más tarde destruiría su discípulo Santo Tomás de Aquino.
Sobre Silvestre II, el Papa Mago, han circulado todo tipo de rumores. Uno de ellos cuenta que creó una mujer mecánica para hacerle compañía, sin embargo acabó deshaciéndose de ella porque no soportaba su incesante parloteo.
De Ibn Gabirol se dijo que tenía una criada gólem, cuyas funciones consistían en cuidar de la casa y ejercer de concubina. El poeta hispanojudío sufría una enfermedad que le afeaba la piel, por eso se escondía a menudo y le costaba relacionarse. Su situación lo impulsó a fabricar el gólem, aunque erró en la elección de los materiales. Lo hizo con madera y bisagras. Una compañera muy poco conveniente para un hombre de cutis delicado.
La historia más famosa es la del rabino Judah Loew, Maharal de Praga, que creó un gólem para defender a los habitantes del barrio judío de sus enemigos. Este suceso ocurrió alrededor del año 1600, en pleno reinado del excéntrico Rodolfo II. En aquella época la capital de Bohemia recibía grandes oleadas migratorias de judíos y lo único que aplacaba las constantes trifulcas entre católicos y protestantes era su odio común por los recién llegados.
El rabino utilizó el lodo a orillas del río Moldava para esculpir su cabalístico titán. Entre rezos y salmodias, depositó en la boca de arcilla un pergamino con el impronunciable nombre de Dios. A continuación escribió en la frente la palabra emeth, que significa verdad, despertando así a la criatura.

La historia del gólem de Praga fue adaptada al cine por el expresionista Paul Wegener.
Las órdenes que cumplía el gigante eran sencillas y concisas, aunque siempre en beneficio de la comunidad. No sólo protegía el gueto de los constantes pogromos, sino que también barría la sinagoga y ayudaba a los feligreses con las tareas más pesadas. Era uno más y, como tal, permanecía inactivo durante la celebración del sabbat. Pero una fatídica tarde de viernes el rabino olvidó desactivarlo. Sin mandatos que ejecutar y presa del tedio, empezó a arrasar con los edificios de la judería.
La congregación reunida en la sinagoga, recitado ya el Salmo 92, escuchó al gólem enfurecido. Por suerte, como todavía no había empezado el sabbat, el rabino pudo actuar. Se personó ante el gólem y eliminó la primera letra de la palabra emeth, convirtiéndola en meth, que quiere decir muerte. Esto hizo que se desplomara.
Según se cuenta, los restos fueron guardados en un sarcófago de la sinagoga Altneuschul, y permanecen ahí dormidos a la espera de que alguien les insufle de nuevo el aliento divino.
Quizás ésa era la intención de Gustav Meyrink cuando publicó su primera novela: El Gólem. El monstruo se convierte aquí en un símil para tachar a los humanos de autómatas sin esencia ni propósito, tal como analiza Alejandro Gamero en su artículo de La Piedra de Sísifo. El libro de Meyrink causó un fuerte impacto en Jorge Luís Borges, que acabó dedicando un poema a la mítica criatura de barro.
Chaim Potok también hizo referencia a ella en sus escritos. Para el autor judío era una metáfora de la creación artística, pues el escritor se encuentra solo, murmurando sortilegios en busca de la palabra adecuada, y lo que acaba creando son gólems. Los libros son los vástagos de nuestra imaginación y, a veces, también se nos van de las manos. El temor a perder el control de nuestras creaciones es muy real.
Hay vida más allá de la arcilla y la taumaturgia ceremonial. La proliferación de muñecos mecánicos en el siglo XIX fue inspiración suficiente para que E. T. A. Hoffman escribiese Los autómatas y El hombre de arena. Este último relato cuenta la historia de Nathaniel, un estudiante ególatra e infantil, que se enamora de una marioneta llamada Olimpia, fabricada por el profesor Spalanzani y su cómplice Coppelius. Cuando se desvela la verdadera naturaleza de su amada, el joven enloquece.

Boris Karloff encarnando al monstruo del doctor Frankenstein.
Durante el frío verano de 1816 Mary Wollstonecraft Godwin, su amante Percy Bysshe Shelley y la hermanastra de ella, Claire Clairmont, decidieron visitar Villa Diodati, que por aquel entonces era la residencia de Lord Byron en Suiza. El polémico poeta los esperó junto al lago Lemán acompañado de su médico personal, John Polidori. Cierta noche, después de leer la antología Fantasmagoriana, Byron retó a sus huéspedes a escribir una buena historia de terror. Este fue el germen necesario para el nacimiento de Frankenstein o el moderno Prometeo.
Entre los años 1882 y 1883 se publica por entregas Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, una fábula cuya crueldad está lejos de ser apropiada para los niños. Sin ir más lejos hay un pasaje en el que el títere acaba ahorcado en una encina tras sufrir un robo. Pese al sadismo de la escena, la historia presenta la muerte como consecuencia de las numerosas faltas de Pinocho. El carácter aleccionador es evidente y podría estar relacionado con el pasado masónico de Collodi.
Para José Miguel Delgado Idarreta, presidente del CEHME, Pinocho descubre el camino correcto gracias al conocimiento y la sabiduría: «lo que había sido un tronco de madera y luego una marioneta, se convirtió finalmente en una persona real, tras superar las adversidades que se le presentaron».
Asimismo, es de obligada mención La Eva futura de Auguste Villiers de L’Isle-Adam, que redimensiona la imagen del autómata y populariza el término “androide”. La Galatea steampunk construida por Thomas Edison en esta novela materializa la idealización falócrata de la mujer perfecta. Hadalay, la ginoide de Villiers, es todo lo que un hombre podría desear. Es hermosa, sofisticada, leal… Todo lo que necesita el despechado Lord Edwin tras ser abandonado por su prometida Alicia.

Un ginoide, o fembot, es un robot antropomorfo de aspecto femenino.
Como curiosidad, mencionar que la segunda película animada de Ghost in the Shell abre con una cita de La Eva futura: «Si nuestros dioses y esperanzas no son nada más que fenómenos científicos, entonces se puede decir que nuestro amor es también científico».
El ente artificial transita los ámbitos especulativos tanto de la fantasía como de la ciencia ficción y el terror. Permite un ejercicio de introspección existencialista que está fuera del alcance de los personajes de carne y hueso. Tal y como expuso Philip K. Dick en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, su presencia trae consigo dilemas morales dignos de estudio.
Debemos plantearnos si la empatía es un requisito indispensable para gozar de libre albedrío. Esto se ve en El hombre bicentenario, donde Isaac Asimov narra la lucha de un robot para que se reconozca su humanidad de manera legítima.
Aunque hayamos dejado atrás la era de la magia y la superstición, la tecnología moderna sigue ligada a la figura del gólem. La palabra “robot” deriva del vocablo robotnik, que en checo quiere decir precisamente “servidor”.
La diferencia entre amo y esclavo cada vez es más difusa. Nuestras máquinas pueden ser sofisticadas y también destructivas. Ahora tenemos brazos mecánicos capaces de extirpar un tumor, pero los lanzadores de misiles nucleares también son muy precisos. No sabemos hasta qué punto las inteligencias artificiales son capaces de aprender, algunas nos sorprenden inventando un nuevo lenguaje para comunicarse entre ellas. ¿Qué impide que se nos escapen de las manos? Temed al gólem.